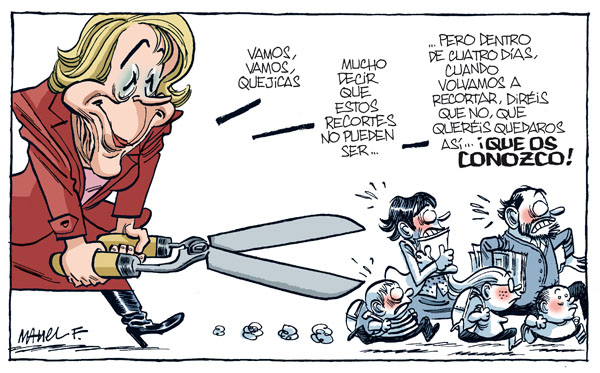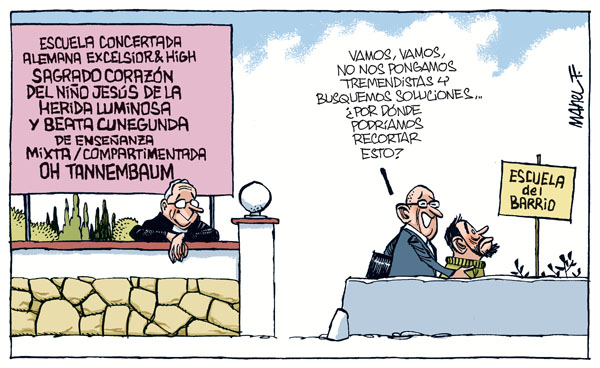Ya que esto va de reflexiones :
La verdadera educación comienza por el educador, que debe conocerse a sí mismo y estar libre de patrones de pensamiento ya establecidos; porque según sea él, así será su enseñanza. Si él no ha recibido una educación correcta, ¿qué puede enseñar, salvo el conocimiento mecánico en el que se le ha educado? El problema, por lo tanto, no es el niño, sino los padres y el maestro. El problema principal es educar al educador.
Si nosotros, que somos los educadores, no nos comprendemos a nosotros mismos, si no comprendemos nuestras relaciones con el niño, sino que únicamente le atestamos de información y le preparamos para aprobar exámenes, ¿cómo podremos crear una clase de educación nueva? El alumno va a la escuela a recibir orientación y ayuda, pero si el guía, el tutor, está confuso y dominado por teorías, si es estrecho de miras y nacionalista, entonces, naturalmente, su alumno será lo que es el maestro; y la educación se convierte así en fuente de aún mayor confusión y lucha.
Si vemos la verdad de esto, nos daremos cuenta de lo importante que es empezar por educarnos a nosotros mismos debidamente. Ocuparnos de nuestra propia reeducación es mucho más necesario que preocuparnos por el futuro bienestar y la seguridad del niño.
Educar al educador –o sea, ayudar al educador a que se comprenda a sí mismo– es una de las empresas más difíciles, puesto que la mayoría estamos ya cristalizados dentro de un sistema de pensamiento o dentro de un molde de acción; nos hemos adherido ya a una ideología, a una religión, o a una norma determinada de conducta. Por eso enseñamos al niño qué pensar y no cómo pensar.
Además, los padres y los maestros están en su mayoría ocupados con sus propios conflictos y penas. Ricos o pobres, la mayor parte de los padres viven absortos en sus propias ansiedades y aflicciones; no están seriamente interesados en el actual deterioro moral y social, sino que sólo desean que sus hijos logren la debida preparación para abrirse camino en el mundo. Se angustian por el futuro de sus hijos, y aspiran a darles una educación que les permita acceder a un puesto de trabajo estable, o a un matrimonio ventajoso.
Contrariamente a la creencia general, la mayoría de los padres no aman a sus hijos, por mucho que hablen de su amor hacia ellos. Si los amaran de verdad, no darían tanta importancia a la familia y a la nación en oposición a la totalidad del mundo, pues ese énfasis es causa de divisiones raciales y sociales cuyas consecuencias son la guerra y el hambre. Es realmente extraordinario que las personas se instruyan rigurosamente para ser abogados o médicos y que, a la vez, puedan convertirse en padres sin haber recibido instrucción alguna que les prepare para esta tarea de tan suma importancia.
Con frecuencia, la familia, con sus tendencias segregacionistas, estimula el proceso general de aislamiento, convirtiéndose así en un factor destructivo de la sociedad. Sólo cuando hay amor y comprensión, los muros del aislamiento se derrumban, y entonces la familia deja de ser un círculo cerrado, no es ya ni una prisión ni un refugio, y los padres están en comunión, no solamente con sus hijos, sino también con el resto de sus semejantes. Absortos en sus propios problemas, muchos padres transfieren a los maestros la responsabilidad del bienestar de sus hijos, y en ese caso es importante que el educador se ocupe también de educar a los padres.
El educador debe hablar con ellos y explicarles que el estado de confusión del mundo es reflejo de su propia confusión individual. Debe señalar que el progreso científico por sí solo no puede provocar cambio radical alguno en los valores existentes; que el adiestramiento técnico, que es a lo que hoy se llama educación, no le ha dado al ser humano libertad ni le ha hecho más feliz, y que condicionar al alumno a que acepte el estado actual de la sociedad no contribuye a desarrollar su inteligencia. Debe explicar a los padres lo que está tratando de hacer en beneficio de su hijo, y cómo lo está haciendo. Es importante que despierte la confianza de los padres: no, obviamente, adoptando la actitud de un especialista que trabaja con profanos ignorantes, sino hablando con ellos del temperamento del niño, de sus dificultades, aptitudes y demás aspectos.
Si el maestro tiene verdadero interés por el niño como individuo, los padres confiarán en él. En este proceso, el maestro educa a los padres y se educa a sí mismo, aprendiendo de ellos a su vez. La verdadera educación es una tarea compartida, que exige paciencia, consideración y afecto. En una comunidad inteligente, los maestros, guiados por esa inteligencia, podrían resolver este problema de cómo educar a los niños, y deberían efectuar, en colaboración con padres reflexivos, experimentos de este tipo a pequeña escala.
¿Se preguntan los padres alguna vez por qué tienen hijos? ¿Es acaso para mantener sus propiedades o perpetuar su nombre? ¿Quieren tener hijos meramente para su propio deleite, para satisfacer sus necesidades emocionales? Si es así, los hijos se convierten en meras proyecciones de los deseos y temores de sus padres.
¿Pueden los padres decir que aman a sus hijos cuando, al educarlos erróneamente, fomentan la envidia, la enemistad y la ambición? ¿Es acaso el amor lo que fomenta los antagonismos nacionales y raciales, que conducen a la guerra, a la destrucción y a la infelicidad, y lo que enfrenta a los seres humanos entre sí en nombre de la religión y de las ideologías?
Muchos padres alientan a sus hijos a seguir el camino del conflicto y del sufrimiento, no sólo por permitir que se les someta a una clase de educación errónea, sino también con el ejemplo de su propio modo de conducirse en la vida; y luego, cuando los hijos se hacen mayores y sufren, los padres rezan por ellos o intentan justificar su comportamiento. El sufrimiento de los padres por sus hijos es una forma de posesiva lástima de sí mismos que sólo existe cuando no hay amor.
Si los padres aman a sus hijos, no serán nacionalistas ni se identificarán con ningún país, pues el culto al Estado provoca la guerra, que mata o mutila a sus hijos. Si los padres aman a sus hijos, descubrirán cuál es la relación correcta del ser humano con la propiedad, puesto que el instinto de posesión le ha dado a la propiedad una enorme y falsa significación que está destruyendo al mundo. Si los padres aman a sus hijos, no pertenecerán a ninguna religión organizada, porque el dogma y las creencias dividen a las personas en grupos opuestos, creando así antagonismos entre los seres humanos. Si los padres aman a sus hijos, acabarán con la envidia y con las luchas y comenzarán a cambiar de un modo radical la estructura de nuestra sociedad. Mientras queramos que nuestros hijos sean personas con poder, que tengan los más prestigiosos y mejor remunerados puestos de trabajo, que alcancen un imparable éxito en la vida, no habrá amor en nuestros corazones, pues el culto al éxito fomenta el conflicto y la miseria. Amar a los hijos significa estar en completa comunión con ellos, tratar de que reciban la clase de educación que les ayude a ser sensibles, inteligentes e íntegros.
Lo primero que un profesor debe preguntarse cuando decide que quiere dedicarse a la enseñanza es qué entiende él exactamente por enseñar. ¿Va a impartir las asignaturas habituales de la manera acostumbrada? ¿Quiere programar al alumno para que se convierta en una pieza de la maquinaria social, o quiere ayudarle a convertirse en un ser humano integrado, creativo, una amenaza para los falsos valores? Y si el educador ha de ayudar al alumno a examinar y comprender los valores y las influencias que lo rodean, y de las cuales forma parte, ¿no debe el maestro comprenderlos también? Si uno es ciego, ¿podrá ayudar a los demás a cruzar a la otra orilla?
Indudablemente, el maestro es el primero que debe empezar a ver las cosas como son. Debe estar constantemente alerta, intensamente alerta a sus propios pensamientos y sentimientos, debe darse cuenta de la manera en que él mismo está condicionado, de sus acciones y reacciones, porque de esta actitud alerta nace la inteligencia y, con ella, una transformación radical de su relación con las personas y con las cosas.
La inteligencia no tiene nada que ver con aprobar exámenes. La inteligencia es la percepción espontánea que hace al ser humano fuerte y libre. Para despertar la inteligencia de un niño, debemos comprender por nosotros mismos qué es la inteligencia; porque ¿cómo vamos a pedirle a un niño que sea inteligente si gran parte de nuestras actitudes no demuestran inteligencia alguna? El problema no consiste solamente en las dificultades del alumno, sino también en las nuestras: los temores acumulados, la infelicidad y las frustraciones, de los que no estamos libres. Para ayudar al niño a que sea inteligente, tenemos que demoler en nuestro interior los obstáculos que nos hacen torpes e irreflexivos.
¿Cómo podemos enseñarles a los niños a que no busquen seguridad personal si es eso lo que nosotros hacemos? ¿Qué esperanza puede tener el niño si nosotros, los padres y los maestros, no somos enteramente vulnerables a la vida sino que levantamos muros de protección a nuestro alrededor? Para descubrir el verdadero significado de esta lucha por la seguridad, que causa tal caos en el mundo, debemos empezar a despertar nuestra propia inteligencia, dándonos cuenta de nuestros propios procesos psicológicos; debemos empezar a cuestionar todos los valores que ahora nos aprisionan.
No deberíamos continuar ajustándonos irreflexivamente a los patrones en los que da la casualidad de que hemos sido educados. ¿Cómo puede haber armonía en el individuo, y por lo tanto en la sociedad, si no nos comprendemos a nosotros mismos? A menos que el educador se comprenda a sí mismo, a menos que vea sus propias reacciones condicionadas y comience a liberarse de los valores imperantes, ¿cómo es posible que despierte la inteligencia del niño? Y si no puede despertar la inteligencia del niño, ¿cuál es su función entonces? Sólo si comprendemos los mecanismos y el proceso de nuestro propio pensar y sentir podremos ayudar al niño a ser un individuo libre; y si para el educador ésta es una cuestión vital, no sólo prestará intensa atención al niño, sino también a sí mismo.
Muy pocos observamos nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando lo que vemos nos resulta a todas luces detestable, en vez de indagar su pleno significado nos limitamos a intentar refrenarlo, o lo rechazamos. No nos damos cuenta exacta de nosotros mismos; nuestros pensamientos y sentimientos son estereotipados, automáticos. Adquirimos conocimientos sobre algunas materias, reunimos algo de información, y después tratamos de transferir todo eso a los niños.
Pero si nuestro interés es auténtico, vital, no nos contentaremos con averiguar qué experimentos educativos se están llevando a cabo en las diferentes partes del mundo, sino que procuraremos ser muy claros respecto a cómo abordamos nosotros mismos toda esta cuestión: nos preguntaremos por qué y con qué propósito nos educamos y educamos a nuestros hijos; investigaremos la significación de la existencia, las relaciones del individuo con la sociedad, etcétera. Indiscutiblemente, los educadores deben darse cuenta de estos problemas y tratar de ayudar al niño a descubrir la verdad acerca de ellos, sin proyectar en él sus propias peculiaridades y hábitos de pensamiento. El mero hecho de seguir un sistema, ya sea político o educativo, no resolverá jamás nuestros cuantiosos problemas sociales; y es mucho más importante entender nuestra manera de hacer frente a un problema que entender el problema en sí.
Para que los niños estén libres de temor –ya sea del temor a sus padres, a su entorno o a Dios–, el propio educador no debe tener temor. Pero eso es lo difícil: encontrar maestros que no sean víctimas de alguna clase de miedo. El miedo coarta el pensamiento y limita la iniciativa; y un maestro que sea presa del miedo no podrá de ninguna manera transmitir la profunda significación de estar libre de todo temor. Como la bondad, el temor es contagioso, y si el educador vive secretamente atemorizado, traspasará ese temor a sus alumnos, aun cuando dicha contaminación quizá no sea visible de inmediato.
Supongamos, por ejemplo, que un maestro teme a la opinión pública y, aunque ve lo absurdo de su miedo, no puede trascenderlo. ¿Qué ha de hacer? Al menos, puede reconocerlo ante sí mismo, y puede ayudar a sus alumnos a comprender el miedo explicándoles su reacción psicológica y hablando francamente con ellos sobre el particular. Esta manera franca y sincera de enfocar el asunto estimulará a los alumnos a ser igualmente francos y sinceros consigo mismos y con el maestro.
Para darle libertad al niño, el propio maestro debe comprender las implicaciones y el pleno significado de la libertad. El ejemplo y la coerción, cualquiera que sea la forma que adopten, jamás ayudarán a crear un clima de libertad; y sólo en libertad puede el alumno descubrirse a sí mismo y tener una percepción esencial y directa. El niño está influido por la gente y las cosas que lo rodean, y el verdadero educador debe ayudarle a descubrir esas influencias y su auténtico valor. Los valores verdaderos no se descubren acatando la autoridad de la sociedad ni de la tradición; sólo la reflexión individual puede revelarlos.
Si uno comprende todo esto a fondo, alentará al alumno desde el principio a que tenga una percepción inteligente de los valores sociales e individuales vigentes en la actualidad: le alentará a que busque, no una serie determinada de valores, sino el verdadero valor de todas las cosas; le ayudará a no tener miedo, es decir, a liberarse de toda dominación, ya sea por parte del maestro, de la familia o de la sociedad, de manera que pueda florecer como individuo en amor y bondad; y, al orientar así al alumno hacia la libertad, también el educador estará cambiando sus propios valores, pues él también comenzará a sentirse libre del “mí” y de “lo mío”, y él también florecerá en amor y bondad. Este proceso de educación mutua crea una relación completamente diferente entre el maestro y el alumno.
El dominio o la coerción de cualquier clase son un obstáculo directo para la libertad y la inteligencia, y, por eso, el verdadero educador no tiene autoridad ni poder en la sociedad: está más allá de los edictos y sanciones de la sociedad. Si queremos ayudar al alumno a liberarse de los obstáculos que él mismo y su entorno han creado, entonces cualquier forma de dominio o coerción debe comprenderse y desecharse, y esto es imposible si el educador no trabaja a su vez para liberarse de toda autoridad y de sus perjuicios. Seguir a otro, no importa lo sabio que sea, impide el descubrimiento de los procedimientos del “yo”; correr tras las promesas de una utopía preconcebida hace que la mente no se dé cuenta en absoluto del acorralamiento que supone su deseo de seguridad, de autoridad, de contar con la ayuda de otro. El sacerdote, el político, el abogado y el militar están todos a nuestra disposición para “ayudarnos”; pero la ayuda que nos brindan destruye la inteligencia y la libertad. La ayuda que necesitamos no está fuera de nosotros; no necesitamos implorar ayuda; la ayuda llega sin que la busquemos cuando somos humildes y trabajamos con entrega, cuando estamos abiertos a comprender nuestras aflicciones y reveses cotidianos. Debemos evitar el deseo consciente o inconsciente de apoyo y estímulo, porque tal deseo crea su propia respuesta, que es siempre gratificante: es un alivio tener a alguien que nos estimule, que nos guíe, que nos calme, pero este hábito de recurrir a otro para que nos sirva de guía, de autoridad, pronto se convierte en el veneno de nuestra vida. En el momento en que dependemos de la guía de otro, olvidamos nuestra intención original, que era despertar la libertad individual y la inteligencia. Toda autoridad es un impedimento, y es esencial que el maestro no se convierta en autoridad para sus alumnos. La forma en que se constituye la autoridad es un proceso consciente e inconsciente a la vez: el alumno está inseguro, va buscando a tientas, mientras que el maestro se siente seguro de su conocimiento, fuerte, respaldado por su experiencia; el alumno, por tanto, encuentra seguridad en la fortaleza del maestro y tiende a dejarse alumbrar por su luz, pero esa seguridad no es real ni duradera. Un maestro que consciente o inconscientemente estimule la dependencia no podrá ser jamás de gran ayuda para sus alumnos; podrá apabullarlos con sus conocimientos, deslumbrarlos con su personalidad, pero no será un verdadero educador, pues su conocimiento y su experiencia son su adicción, su certeza, su prisión, y, mientras no se libere de esas trabas, no podrá ayudarles a ser individuos integrados.
Para ser un verdadero educador, un maestro debe liberarse constantemente de los libros y los laboratorios, y debe estar siempre alerta para que sus alumnos no lo tomen como ejemplo, como ideal, como autoridad. Cuando el maestro desea realizarse personalmente a través de sus alumnos, cuando el éxito de ellos es el suyo propio, entonces su enseñanza es una forma de continuación de sí mismo, lo cual es pernicioso para el conocimiento propio e impide la libertad. El verdadero educador debe tener en cuenta todos estos obstáculos a fin de poder ayudar a sus alumnos a liberarse, no sólo de su autoridad, sino también de sus propios anhelos obstaculizadores.
Desgraciadamente, cuando llega el momento de tener que comprender un problema, la mayor parte de los maestros no tratan al alumno de igual a igual; desde su posición superior, dan instrucciones al alumno, al que ven muy por debajo de ellos. Esta manera de relacionarse con el discípulo no hace sino reforzar el temor en el maestro y en el alumno. ¿Qué es lo que crea esta desigual relación? ¿Es que el maestro tiene miedo de que se descubran sus fallos? ¿Acaso mantiene una distancia decorosa para proteger su susceptibilidad y su sentimiento de importancia? Esta actitud de superioridad y reserva no ayuda en modo alguno a derribar las barreras que separan a los individuos. Después de todo, el educador y su alumno se ayudan mutuamente para educarse a sí mismos. Toda relación debe ser de educación mutua; y, dado que el aislamiento protector que confieren el conocimiento, el éxito y la ambición sólo crea envidia y antagonismo, el verdadero educador debe trascender esas murallas que él mismo levanta a su alrededor.
Y puesto que está dedicado completamente a conseguir la libertad y la integración del individuo, el verdadero educador es profunda y sinceramente religioso. No pertenece a ninguna secta, ni a ninguna religión organizada; está libre de creencias y ritos, pues sabe que no son más que ilusiones, fantasías y supersticiones proyectadas por los deseos de quienes las crean. Sabe que la realidad, o Dios, se manifiesta sólo cuando hay conocimiento propio y por lo tanto libertad.
Con frecuencia, individuos que no tienen ningún título académico resultan ser los mejores maestros, porque están dispuestos a experimentar; no siendo especialistas, su interés es aprender, comprender la vida. Para el verdadero maestro, la enseñanza no es una técnica, es su forma de vida; como el gran artista, antes preferiría morir de hambre que abandonar su trabajo creador. A menos que uno tenga este ardiente deseo de enseñar, no debe ser maestro. Es de suma importancia descubrir por uno mismo si se tiene este don, en lugar de acabar dedicándose a esta profesión simplemente porque es un medio de ganarse la vida.
Mientras la enseñanza sea una mera profesión, un medio de vida, y no una vocación de total entrega, forzosamente habrá un abismo entre el mundo y nosotros: nuestra vida personal y nuestro trabajo serán parcelas distintas, separadas. Mientras la educación sea un empleo como otro cualquiera, serán inevitables el conflicto y la enemistad entre los individuos y entre las diversas clases sociales; habrá más competencia, despiadada ambición personal, y divisiones raciales y nacionales causantes de antagonismos y guerras interminables.
Pero si nos entregamos a ser verdaderos educadores, no estableceremos barreras entre nuestra vida personal y la vida de la escuela: allá donde nos encontremos, nuestra prioridad será siempre la libertad y la inteligencia. Nuestra disposición será igual hacia los hijos de los ricos que hacia los de los pobres, y respetaremos a cada niño como un individuo, con su temperamento particular, su herencia, sus ambiciones: nos importará, no una clase determinada, no los poderosos o los débiles, sino la libertad y la integración del individuo. Dedicarse a la verdadera educación ha de ser una acción completamente voluntaria, no debe ser resultado de ninguna clase de persuasión ni de esperanza de recompensa personal, y debe estar libre de los temores inherentes al ansia de logro social y de éxito. Nuestra identificación con el éxito o fracaso de una escuela sigue estando dentro del campo de los motivos personales, y, si enseñar es nuestra vocación, si creemos que la verdadera educación es una necesidad vital del individuo, no permitiremos que nuestras ambiciones o las de otros nos obstaculicen o nos desvíen: encontraremos tiempo y oportunidad para este trabajo, y nos dedicaremos a él sin esperar recompensa, honores o fama; y todas las demás cosas de la vida –la familia, la seguridad personal y la comodidad– tendrán una importancia secundaria.
Si pensamos seriamente en ser verdaderos maestros, nos sentiremos totalmente insatisfechos, no con un sistema educativo determinado, sino con todos los sistemas, pues sabemos que ningún método educativo puede liberar al individuo; un método o un sistema puede condicionarle a una escala diferente de valores, pero no podrá hacerle libre. Tenemos que estar asimismo muy alertas para no caer en nuestro propio sistema particular, que la mente intenta construir en todo momento. Resulta muy cómodo y seguro contar con una norma de conducta, de acción, y por eso la mente se escuda en sus formulismos. Estar constantemente en actitud alerta nos exige y nos incomoda, mientras que el desarrollar y seguir un método o sistema no requiere la menor reflexión. La repetición y el hábito hacen a la mente perezosa, y es necesario un choque emocional para despertarla, que es a lo que llamamos problema. Lo que pasa es que, acto seguido, intentamos resolver ese problema valiéndonos de nuestras manidas explicaciones, justificaciones y censuras, todo lo cual hace que la mente se eche a dormir otra vez. La mente se deja atrapar constantemente en este estado de pereza, y el verdadero educador no sólo le pone fin en su interior, sino que ayuda a sus alumnos a que se den cuenta de esa inercia. Tal vez haya quien pregunte: «¿Cómo se convierte uno en un verdadero educador?». Con toda seguridad, el preguntar «cómo» indica, no una mente libre, sino timorata, que busca un beneficio, un resultado. La esperanza y el esfuerzo de ser algo en la vida hacen que la mente se ajuste al fin que uno anhela; mientras que una mente libre está siempre ojo avizor, aprendiendo, y, por lo tanto, abriéndose paso entre los obstáculos que ella misma proyecta. La libertad está al principio, no es algo que haya de alcanzarse al final. En cuanto uno pregunta «cómo», se tropieza con dificultades insuperables, y el maestro que está deseoso de dedicar su vida a la educación nunca hará esta pregunta, porque sabe que no hay ningún método por el cual pueda uno convertirse en un verdadero educador. Cuando uno está realmente interesado, no pide un método que le asegure la meta deseada. ¿Puede algún método hacernos inteligentes? Podemos pasar por toda la complejidad de un sistema, obtener títulos, y un sinfín de cosas más, pero ¿seremos entonces educadores, o seremos meramente la personificación de un sistema? Buscar recompensas, querer que se nos llame educadores prominentes, es tener ansias de reconocimiento y aplauso; y, aunque en ocasiones es agradable ser apreciado y estimulado, si uno depende de ello para mantener su interés, esos estímulos se convierten en una droga de la que pronto nos hastiamos. Esperar reconocimiento y estímulo revela una considerable inmadurez. Si queremos de verdad crear algo nuevo, debe haber comprensión y energía, no reproches y disputas. Si uno se siente frustrado en su trabajo, seguramente se cansará y se aburrirá. Si uno no siente interés, evidentemente no debe continuar enseñando.
¿Por qué hay con tanta frecuencia una falta de auténtico interés vital entre los maestros? ¿Qué es lo que le hace a uno sentirse frustrado? La frustración no es resultado de verse obligado por las circunstancias a hacer esto o aquello; surge cuando nosotros mismos no sabemos lo que realmente queremos hacer. Confundidos como estamos, se nos empuja de un lado para otro, y aterrizamos finalmente en algo que no nos interesa en absoluto.
Si enseñar es nuestra verdadera vocación, tal vez nos sintamos temporalmente frustrados porque no encontramos la manera de salir de la actual confusión educativa; pero, tan pronto como veamos y entendamos lo que significa y requiere una verdadera educación, tendremos de nuevo el empuje y el entusiasmo necesarios. No es un asunto de voluntad o resolución, sino de percepción y entendimiento. Si enseñar es nuestra vocación, y si percibimos la gran importancia de una educación correcta, no podemos ser sino la clase de educadores que de verdad se necesitan. Entonces no es preciso seguir ningún método; el acto en sí de comprender que una verdadera educación es indispensable para lograr la libertad y la integración del individuo origina en nosotros un cambio fundamental. Si uno comprende que la paz y la felicidad sólo pueden llegar al ser humano a través de una verdadera educación, entonces, espontáneamente, uno le dedicará su vida y su atención enteras. Uno enseña porque quiere que el niño sea rico interiormente, lo que le permitirá dar a las posesiones materiales su verdadero valor. Sin riqueza interior, las cosas del mundo adquieren una importancia disparatada, que conduce a diversas formas de destrucción y miseria. Uno enseña para estimular al alumno a encontrar su verdadera vocación y a evitar aquellas ocupaciones que fomentan el antagonismo entre los seres humanos. Uno enseña para ayudar a los jóvenes a que se conozcan a sí mismos, sin lo cual no puede haber paz ni felicidad duraderas. La enseñanza no es realización personal, sino abnegación del “yo”.
Cuando no se recibe una verdadera enseñanza, la ilusión se confunde con la realidad, y entonces el individuo está siempre en conflicto, consigo mismo y, como consecuencia, en sus relaciones con los demás, o sea, con la sociedad. Uno enseña porque ve que sólo la comprensión de uno mismo, y no los dogmas y ritos de las religiones organizadas, puede dar tranquilidad a la mente, y que la creación, la verdad, Dios, se manifiesta sólo cuando trascendemos el “mí” y lo “mío”.